GLOBALIZANDO...ESFERAS

Rusia y Europa: ¿juntas o separadas?
En Rusia, la
crisis financiera de la UE es observada con matices. Algunos la ven
con cierta simpatía, mientras que otros la observan con malicia. Las
dificultades de Europa reabren el debate sobre la relevancia de lo
"europeo" en Rusia, que surge periódicamente en nuestra
historia: lo occidental frente a lo eslavo. Atlantistas y
euroasiáticos. Liberales y conservadores. Ahora, los
"euroescépticos" rusos insisten en debatir qué es más
importante y más cercano: ¿Europa o Asia?, ¿la UE o China?, ¿los
países desarrollados o los emergentes?
Nadie
duda de los recientes logros de las economías asiáticas, pero es
aventurado hablar de declive europeo. Van 100 años de anuncios de
decadencia europea, pero el continente sigue siendo un jugador de
primera en la economía global, fuente de innovación tecnológica, y
un gran laboratorio social. El potencial del proyecto europeo está
lejos de agotarse. El ritmo de modernización de las economías
asiáticas claro que es admirable, pero no hay que olvidar que la
modernización social y política van notablemente retrasadas. En
otras palabras: hoy nadie tiene garantizado el liderazgo.
Quizás
no se deba sólo a la inercia del pensamiento. Gran parte de la
responsabilidad de que Rusia no sea totalmente parte de Europa es de
la propia Rusia. Todavía tenemos que aprender a ser europeos; este
conocimiento no se adquiere de inmediato. Incluso aún hoy no siempre
entendemos la lógica de nuestros socios europeos, ni tenemos en
cuenta los matices de su política.
Felipe González: "La austeridad hasta la muerte conduce a la muerte"

“La
Europa actual está cometiendo los mismos errores que América Latina
durante la década perdida (1995-2005). Está interpretando la crisis
de la deuda como un problema de solvencia y así acabará provocando
un problema de solvencia. La austeridad hasta la muerte va
efectivamente a conducir a la muerte. Quien no crece no paga”. Así
de claro y de rotundo se mostró el expresidente español, Felipe
González, durante su intervención en el debate sobre Gobernanza
Global organizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey y el
Berggruen Institute celebrado en la mañana de este viernes en Ciudad
de México.
González
subrayó que la revolución tecnológica había creado un nivel de
interdependencia jamás conocido, lo que afecta al “ámbito de la
identidad” de los ciudadanos ya que los Estados nación “no
tienen respuestas ante el desafío de la globalización”. Esta
crisis del Estado nación genera a su vez una crisis de la democracia
representativa: “Los gobernantes dependen de factores ajenos al
voto, de los mercados o de Angela Merkel, lo que provoca reacciones
nacionalistas exacerbadas como se han visto en la campaña electoral
francesa”.
Tras
afirmar que el G20 había resultado hasta ahora ineficaz a la hora de
protagonizar esa gobernanza mundial -“prometieron reformar el
sistema financiero y no lo llevaron a la práctica, reformar el
comercio mundial y la ronda de Doha fracasó…- el primer director
de EL PAÍS concretó el gran reto al que se enfrentan líderes y
sociedades en este siglo XXI: “ Cómo podemos en un mundo
globalizado llegar a un consenso sobre aspectos y valores mínimos de
convivencia y evitar así el progreso a través de las guerras”,
como ha sido hasta ahora la constante en la historia de la humanidad.
La socialdemocracia en su laberinto

No
se necesitarían líderes políticos, sino experimentados hechiceros
para elaborar, primero, y administrar, después, la pócima
reconstituyente que desde diversos ámbitos se viene prescribiendo a
la socialdemocracia. Mezclando ingredientes como la reafirmación de
los valores tradicionales con excipientes como republicanismo o
sostenibilidad, la fórmula magistral promete una pronta recuperación
para la socialdemocracia y, por extensión, para las sociedades
devastadas por la insensata utopía de la desregulación de los
mercados. Quién sabe si semejante pócima llegará a destilarse
alguna vez; de momento no pasa de ser un galimatías entre
escolástico y farmacéutico que, si bien se mira, solo ha logrado un
éxito tan rotundo como desconcertante: forjar una inane lengua de
madera, sin otra utilidad que dar cuenta de la crisis de la
socialdemocracia.
La
socialdemocracia no está en crisis; lo que está en crisis es la
economía, la política, la cultura y, en fin, la sociedad en su
conjunto, tras varias décadas de aplicación intensiva de las
políticas inspiradas por la insensata utopía de la desregulación
de los mercados. La socialdemocracia, sin duda, no ofrece respuestas.
Pero tampoco las ofrecen los partidos que promovieron la
desregulación. El monstruo que crearon se ha vuelto contra ellos
tanto como contra la socialdemocracia y, en general, contra todos los
partidos democráticos, cuya suerte electoral cuando están en el
Gobierno es siempre adversa con independencia de su signo político;
lo mismo que, cuando están en la oposición, obtienen victorias que
se vuelven calvarios en pocas semanas o, peor aún, centrifugan el
voto hacia una constelación de fuerzas populistas.
Las
nuevas tecnologías contribuyeron, sin duda, a multiplicar los
efectos de este programa, lo mismo que, llegado el caso, podrían
haber multiplicado los de cualquier otro, pero ni fueron su causa ni
hacían inevitable su aplicación. Al avalar la premisa de que la
globalización es un hecho desencadenado por el avance imparable de
las nuevas tecnologías, la socialdemocracia se condenó al
contrasentido de aplicar su programa en el interior de un programa
ajeno, haciéndose corresponsable del rumbo a la catástrofe
emprendido. La lengua de madera con la que ahora da cuenta de su
crisis, asumiendo como propia una crisis que es de la sociedad en su
conjunto, demuestra que persiste en el peor error, en el error más
imperdonable que cometió cuando se dejó encandilar por la Tercera
Vía y su discurso de la nueva era.
¿Una Cuarta Vía para la socialdemocracia?
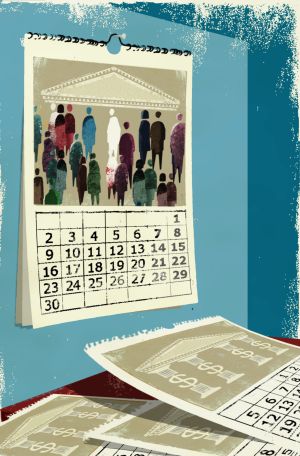
Desde
hace tres años, los pensadores y políticos ligados a la Tercera Vía
discuten la manera de superar aquel paradigma, ante la convicción de
que las victorias electorales sólo llegarán de la mano de una nueva
refundación ideológica. Algunos de esos autores han participado en
el debate que este diario viene alimentando sobre el futuro de la
socialdemocracia, y la realidad es que las aportaciones se están
multiplicando desde que los progresistas están en la oposición en
la gran mayoría de las democracias avanzadas. De momento, predominan
los diagnósticos y escasean las nuevas ideas. Así que, aun a riesgo
de ser criticado, optaré en este artículo por exponer los elementos
que en mi opinión podrían empezar a formar parte de una Cuarta Vía
para la socialdemocracia.
En
relación con los valores, la preferencia de los socialdemócratas
por la igualdad, como mejor garantía para el disfrute pleno de la
libertad individual ha de ser complementada. La igualdad y la
solidaridad entre personas distintas se está debilitando con la
modernidad, y por eso hay que hacer un nuevo esfuerzo por vincularla
más a la condición humana que todos compartimos y menos a la clase
social a la que pertenecemos. Al difuminarse la frontera entre
asalariados y autoempleados, entre ejecutivos y accionistas, o entre
emprendedores y empresarios, la empatía no puede construirse sobre
la base de lo que cada uno hacemos (porque eso varía con el tiempo)
sino sobre la base de lo que somos y sobre la aspiración compartida
de un futuro mejor. Por tanto, el humanismo y la sostenibilidad deben
colocarse de nuevo en el centro del esquema de valores progresista.
-“El
humanismo y la sostenibilidad deben colocarse en el centro de los
valores progresistas”
-”Es
necesario un nuevo tipo de sociedad donde la dicotomía entre Estado
y mercado no lo ocupe todo”
El centroizquierda puede empezar a recuperar la
hegemonía perdida si hace tres cosas: incorpora nuevos valores,
moderniza sus programas y amplia su campo de acción. Pero debe
hacerlo en el ámbito internacional
Por una Tercera Vía 2.0

Hace
unos días, en el curso de una cena con Tony Blair, le pregunté
quién creía él que, entre los progresistas de Europa, era el
heredero de su legado político. Después de un breve silencio, se
encogió de hombros y admitió que en realidad no lo sabía. Su
reacción no es una muestra de falta de interés —en los últimos
meses su compromiso político ha sido mayor que en ningún otro
periodo posterior a su estancia en el poder—, sino que ponía de
relieve lo poco de moda que está ya la Tercera Vía.
En parte, la falta de aceptación de ese enfoque tiene que ver
con el renacimiento ideológico de una arraigada crítica de
izquierdas, el mismo que propugnaba que estaba vendido al
neoliberalismo. Sin embargo, para los analistas de la izquierda
tradicional no se trata únicamente de que los partidarios de la
Tercera Vía fueran cómplices de las políticas que condujeron a la
crisis financiera mundial. La inseguridad posterior y la exigencia
por parte de los ciudadanos de la intervención del Estado en
circunstancias muy concretas también se han utilizado de modo
oportunista para defender la vuelta a un Estado poderoso. Por
desgracia, aunque la austeridad no esté funcionando, probablemente
el Estado poderoso de cuño keynesiano hubiera tenido los mismos
fallos, siendo quizá más derrochador.
En política
económica, la Tercera Vía alcanzó muchos éxitos notables. El
primero fue una posición filosófica que, abandonando el
proteccionismo y el mercantilismo industrial basado en la elección
de paladines nacionales, se orientó a la creación de un Estado
propiciador. La política económica se centró en las capacidades y
la educación, la investigación y el desarrollo —el apoyo a
tecnologías, servicios y sectores de futuro—, así como en ofrecer
incentivos a la inversión privada, el emprendimiento y el empleo
activo. En una época de crecimiento mundial, esa atención
primordial a medidas macroeconómicas relativas a la oferta condujo a
una década de ininterrumpido incremento del empleo, mejoras en la
productividad y resurgimiento de la clase media.